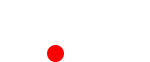El Poder de los Nombres -Ursula K. Le Guin
El señor Bajocolina salió de debajo de su colina, sonriendo y respirando con dificultad. Cada resoplido salía disparado por las ventanas de su nariz como una doble bocanada de vapor, blanca nieve bajo el Sol matinal. El señor Bajocolina contempló el cielo brillante de diciembre y sonrió más ampliamente que nunca, mostrando unos dientes blancos como la nieve. Luego se dirigió al pueblo.
–Día, señor Bajocolina –le decían los aldeanos cuando se cruzaban con él por la calle angosta, entre casas de tejados cónicos y sobresalientes como los sombreretes rojos y gruesos de las setas venenosas.
–¡Día, día! –respondía él a todos. (Por supuesto que desear a cualquiera un buen día traía mala suerte; en un lugar tan afectado por Influencias como Sattins Island, donde un adjetivo descuidado puede cambiar el tiempo por una semana, era suficiente con decir sólo el momento del día.)
Todos le hablaban, algunos con cariño, otros con cariñoso desdén. Era todo lo que la pequeña isla poseía a modo de mago, y por lo tanto merecía respeto… ¿pero ¿cómo se podía respetar a un hombrecillo regordete y cincuentón que se tambaleaba con los pies hacia adentro, sonriendo y exhalando vapor? En el trabajo tampoco era gran cosa. Se esmeraba medianamente en los fuegos artificiales, pero sus elixires eran ineficaces con frecuencia. Las verrugas que hechizaba reaparecían a los tres días; los tomates que encantaba no llegaban a ser más grandes que los melones; y durante los contados días en que alguna nave extraña se detenía en el puerto de Sattins, el señor Bajocolina permanecía siempre debajo de su colina; por temor, explicaba, al mal de ojo. En otras palabras, era un mago por la misma razón por la que el zarco Gan era un carpintero: por negligencia. Por esta generación los aldeanos se las apañaban con puertas mal colocadas y hechizos inútiles, y descargaban su irritación tratando al señor Bajocolina con bastante familiaridad, como un simple aldeano más. Hasta lo invitaban a cenar. Una vez él invitó a cenar a algunos de ellos, y sirvió una colación espléndida, con plata, cristal, albaricoque, ganso asado, un chispeante Andrades 639, y budín inglés con salsa fermentada; pero estuvo tan nervioso que quitó toda alegría a la comida, y además, todos volvieron a estar hambrientos media hora después. No le gustaba que nadie visitara su cueva, ni siquiera la antecámara, más allá de la cual en realidad no había llegado nadie. Cuando veía que se acercaba gente a la colina, salía trotando a recibirla. «¡Sentémonos aquí, bajo los pinos!», decía sonriendo y señalando hacia el bosquecillo de abetos; o si llovía: «Vayamos a tomar un trago a la taberna, ¿eh?», aunque todos sabían que él no bebía nada más fuerte que agua de pozo.
Algunos de los niños de la aldea, tentados por aquella cueva, curioseaban y escudriñaban y hacían incursiones cuando el señor Bajocolina salía; pero la puertecilla que conducía a la habitación interior estaba cerrada por medio de un encantamiento, y al parecer, por una vez, se trataba de un encantamiento eficaz. Una vez que dos niños creían que el hechicero se encontraba en la Costa Oeste curando el burro enfermo de la señora Ruuna, llevaron allí una palanca y un hacha, pero al primer golpe surgió del interior un rugido de ira y una nube de vapor purpúreo. El señor Bajocolina había regresado temprano. Los niños huyeron. El no salió, y los niños no sufrieron ningún daño, aunque dijeron que de no escucharlo, nadie podría creer que aquel hombrecillo regordete produjera ese horrible y enorme grito-bramido-aullido-silbido.
Aquel día tenía que comprar en el pueblo tres docenas de huevos frescos y cuatrocientos gramos de hígado; también debía pasar por la casita de Fogeno, el capitán, a renovar el hechizo de los ojos del anciano (bastante inútil aplicado a un caso de desprendimiento de retina, pero el señor Bajocolina continuaba intentándolo), y por último se detendría a charlar con la vieja Goody Guld, la viuda del fabricante de concertinas. La mayoría de los amigos del señor Bajocolina eran ancianos. Los hombres jóvenes y fuertes de la aldea le producían timidez, y las muchachas le tenían vergüenza.
–Me pone nerviosa, sonríe tanto… –decían haciendo mohines, retorciendo rizos sedosos alrededor de un dedo.
«Nerviosa» era una palabra de última moda, y todas las madres respondían adustas:
–Nerviosa un cuerno, lo que sois es tontas. ¡El señor Bajocolina es un hechicero muy respetable!
Después de despedirse de Goody Guld, el señor Bajocolina pasó por la escuela, que ese día se reunía fuera, en el baldío. Dado que no había nadie alfabetizado en Sattins Island, no existían libros en los cuales aprender a leer ni pupitres en los que grabar iniciales ni pizarras que borrar, y de hecho no existía un edificio escolar. En los días lluviosos los niños se reunían en el desván del Granero Común, y se ensuciaban los pantalones con heno; en días de Sol, la maestra, Palani, los llevaba a donde tuviera ganas. Hoy, rodeada por treinta niños atentos menores de doce años y cuarenta ovejas distraídas menores de cinco, estaba enseñando un punto importante en el plan de estudios: las Reglas de los Nombres. El señor Bajocolina, sonriendo con timidez, se detuvo a mirar y escuchar. Palani, una muchacha rolliza y bonita de veinte años, hacía un cuadro encantador allí, bajo el Sol invernal, con niños y ovejas a su alrededor, un roble sin hojas sobre la cabeza y las dunas y el mar y el cielo pálido y transparente detrás. Hablaba con seriedad, con el rostro enrojecido por el viento y las palabras.
–Ya habéis aprendido las Reglas de los Nombres, niños. Son dos, y son las mismas en todas las islas del mundo. ¿Cuál es una de ellas?
–No es buena educación preguntarle a nadie cuál es su nombre –gritó un niño gordo y veloz, que fue interrumpido por una niña pequeña que chillaba:
–¡Nunca podrás decir tu propio nombre a nadie, dice mi mamá!
–Sí, Suba. Sí, querida Popi, no chilles. Tenéis razón. Nunca preguntaréis a nadie su nombre. Nunca diréis el vuestro. Ahora pensad en ello un minuto y decidme por qué llamamos a nuestro hechicero señor Bajocolina –sonrió al señor Bajocolina por encima de las cabezas ensortijadas y los lomos lanudos, y él se puso radiante y aferró nervioso su bolsa de huevos.
–¡Porque vive debajo de una colina! –gritó media clase.
–¿Pero es ése su verdadero nombre?
–¡No! –dijo el niño gordo, y el chillido de la pequeña Popi le hizo eco:
–¡No!
–¿Cómo sabéis que no lo es?
–Porque llegó aquí solo y entonces no había nadie que supiera su verdadero nombre y por eso no nos lo podían decir, y él no podía…
–Muy bien, Suba. Popi, no grites. Tienes razón. Ni siquiera un mago puede decir su verdadero nombre. Cuando vosotros, los niños, hayáis dejado la escuela y estéis atravesando el Pasaje, dejaréis atrás vuestros nombres de niños y conservaréis solamente vuestros nombres verdaderos, los que nunca deberéis preguntar ni entregar. ¿Por qué existe esta regla?
Los niños permanecieron en silencio. Las ovejas balaron con dulzura. El señor Bajocolina contestó la pregunta:
–Porque el nombre es la cosa –dijo con voz suave, tímida, ronca–, y el verdadero nombre es la verdadera cosa. Conocer el nombre significa controlar la cosa. ¿No es así, señorita maestra?
Ella le sonrió e hizo una reverencia, evidentemente un poco desconcertada por su intervención. Y él se fue a su colina al trote, aferrando los huevos contra el pecho. Por alguna razón, el momento que había pasado contemplando a Palani y a los niños le había abierto el apetito. Al pasar, cerró la puerta interior con un encantamiento apresurado; debió de haber dejado uno o dos escapes en el hechizo pues la antecámara vacía pronto estuvo llena del olor de los huevos fritos y el hígado tostado.
Ese día el viento era fresco y ligero y venía del oeste. Al mediodía había traído un pequeño bote que llegó al puerto de Sattins peinando las olas brillantes. Cuando irrumpió en el horizonte, un chico de vista aguda lo notó y, conocedor como todos los niños de cada vela y cada mástil de los cuarenta botes de la flota pesquera, corrió por la calle gritando:
«¡Un barco extranjero, un barco extranjero!»
La solitaria isla muy rara vez era visitada por algún barco de otra isla igualmente solitaria de la Bordada Este, o por un mercader aventurero del Archipiélago. Cuando el barco llegó al embarcadero, media aldea ya estaba allí para saludarlo, y los pescadores se sumaron luego desde sus hogares, y manadas de vacas y buscadores de almejas y cazadores de hierbas jadeaban por las rocosas colinas en dirección al puerto.
Pero la puerta del señor Bajocolina permaneció cerrada.
Solamente había un hombre a bordo del barco. Cuando se lo contaron al anciano capitán Fogeno, un cardumen de cejas blancas descendió hasta sus ojos sin vista.
–Hay una sola clase de hombres que naveguen a solas por la Bordada Externa. Un brujo, un hechicero o un Mago…
Así que los aldeanos quedaron sin aliento ante la posibilidad de ver por una vez en sus vidas a un Mago, uno de los poderosos Magos Blancos de las islas interiores del Archipiélago, ricas, pobladas, llenas de torres. Se decepcionaron, pues el viajero era bastante joven, un sujeto guapo, de barba negra, que los saludó alegremente desde su barco y saltó a tierra como cualquier marinero que llega contento a puerto. Se presentó de inmediato como un buhonero de mar. Pero cuando le contaron al capitán Fogeno que llevaba consigo un bastón de roble, el anciano movió la cabeza y dijo:
–¡Malo! Dos hechiceros en una aldea… –su boca se cerró con un chasquido.
Como el extranjero no podía decir su nombre, inmediatamente le dieron uno: Barbanegra. Y le prestaron mucha atención. Tenía un pequeño y revuelto hato de ropas y sandalias y plumas de piswi para adornar capas e incienso barato y piedras ligeras y hierbas delicadas y grandes cuentas de cristal de Venway… el lote habitual de un buhonero. Todo Sattins Island fue a mirar, a charlar con él, y quizás a comprar algo.
–¡Imposible de olvidar! –cacareaba Goody Guld, quien al igual que todas las mujeres y todas las muchachas de la aldea, estaba conmovida por la audaz hermosura de Barbanegra.
Los chicos también le rondaban, para que les contara sus viajes a lejanas y extrañas islas de la Bordada o les describiera las grandes y ricas islas del Archipiélago, las Rutas Internas, los fondeaderos blancos de naves, y los tejados dorados de Havnor. Los hombres escuchaban sus relatos con gusto, pero algunos de ellos se preguntaban por qué un mercader viajaría solo, y contemplaban pensativamente su vara de roble.
Durante todo este tiempo el señor Bajocolina permaneció debajo de su colina.
–Es la primera isla sin mago que veo –dijo un día Barbanegra a Goody Guld, que en la ocasión había invitado a su sobrino y a Palani a tomar una taza de té de junco con el viajero–. ¿Qué hacéis cuando os duele un diente o una vaca se seca?
–Bueno… ¡si tenemos al señor Bajocolina! –dijo la anciana.
–Para lo que sirve… –murmuró Birt, el joven sobrino de Goody Guld, y luego se ruborizó hasta el color púrpura y se le derramó el té; estaba enamorado de la maestra de escuela, pero lo más que había hecho hasta ese momento para demostrarle su amor había sido regalar canastas de caballas frescas a la cocinera de su padre.
–Oh, ¿tenéis un hechicero? –preguntó Barbanegra–. ¿Es invisible?
–No, solamente muy tímido –dijo Palani–. Apenas llevas una semana aquí, ¿no?, y vemos tan pocos extranjeros… –también se ruborizó un poco, pero no derramó su té.
Barbanegra le sonrió.
–Es un buen sattinsano entonces, ¿verdad?
–No –dijo Goody Guld–, no mejor que tú. ¿Más té, sobrino? Mantenlo en la taza esta vez… No, mi querido; llegó en un pequeño barco… ¿hace cuatro años? Fue un día después que concluyó la arribada del sábalo porque estaba recogiendo las redes en la Ensenada Este, y Pondi Cowherd se rompió la pierna aquella misma mañana… hará cinco años. No, cuatro. No, son cinco, fue el año en que el ajo no se dio. Entonces llega navegando en una pequeña chalupa cargada hasta el tope de grandes cofres y cajas y le dice al capitán Fogeno, que entonces no estaba ciego, aunque sabe Dios que estaba tan viejo como para haberse quedado ciego dos veces: «Oigo contar –le dice– que no tienen un brujo o hechicero… ¿No están deseando uno?» «¡Ya lo creo, si la magia es blanca!» Dice el capitán, y antes de decir «pulpo» el señor Bajocolina se había instalado debajo de la colina y estaba hechizando la sarna del gato de Goody Beltow. Aunque la piel creció gris, y era un gato naranja. Tenía un aspecto bien raro después de eso. Murió el invierno pasado, durante el encantamiento del frío. Goody Beltow se tomó la muerte de su gato, pobre criatura, peor que cuando su marido se ahogó en las Orillas Largas, el día de la arribada prolongada de los arenques, cuando mi sobrino Birt aquí presente no era más que un bebé en pañales –el sobrino de la señora Goody Guld volvió a derramar el té y Barbanegra hizo una mueca, pero la anciana prosiguió sin desfallecer, y habló hasta que cayó la noche.
Al día siguiente, Barbanegra se hallaba en el muelle trabajando en la tabla arrancada de su barco, a cuya reparación parecía dedicarle mucho tiempo, y como de costumbre, hacía hablar a los taciturnos sattinsanos.
–¿Cuál de estas naves es la de vuestro hechicero? ¿O tiene una de esas que los Magos pliegan dentro de cáscaras de nuez cuando no las usan?
–No –dijo un imperturbable pescador–. Está allá arriba en su cueva, debajo de la colina.
–¿Llevó hasta su cueva el barco que lo trajo?
–Sí. Hasta arriba del todo. Yo ayudé. Llena hasta el tope de grandes cajas llenas hasta el tope de libros con encantamientos, dice él. Era pesada como el plomo – y el imperturbable pescador le volvió la espalda, suspirando imperturbablemente.
El sobrino de Goody Guld, que arreglaba una red allí cerca, levantó la vista de su trabajo y preguntó con igual imperturbabilidad:
–¿Verdad que te gustaría conocer al señor Bajocolina?
Barbanegra le devolvió la mirada. Por un momento, unos ojos negros y listos se encontraron con unos ojos azules e inocentes; luego Barbanegra sonrió y dijo:
–Sí. ¿Me llevarás a la colina, Birt?
–Sí, cuando haya terminado con esto –dijo el pescador.
Y cuando hubo terminado de remendar la red, él y el del Archipiélago partieron por la calle de la aldea hacia la alta colina verde. Pero mientras cruzaban el baldío, Barbanegra le dijo:
–Espera un momento, amigo Birt. Tengo una historia para contarte antes de que visitemos a tu hechicero.
–Cuéntala –dijo Birt, sentándose bajo la sombra de una encina perenne.
–Es una historia que empezó hace cien años, y que todavía no ha terminado… Aunque pronto terminará, muy pronto… En el mismo corazón del Archipiélago, donde las islas se apiñan densas como moscas en la miel, hay una pequeña ínsula llamada Pendor. Los señores de Pendor eran hombres poderosos en los viejos días de guerra anteriores a la Liga. Botines y rescates y tributos diluviaban sobre Pendor, y allí se reunió un gran tesoro, hace mucho tiempo. En aquel entonces, de algún lejano lugar en la Bordada Oeste, donde los dragones se crían en las islas de lava, llegó un dragón muy poderoso. No era uno de esos lagartos hiperdesarrollados que la mayoría de vosotros los habitantes de la Bordada Externa llamáis dragones, sino un monstruo grande, negro, alado, sabio, astuto, lleno de fuerza y artificios, y que como todos los dragones, amaba el oro y las piedras preciosas por sobre todas las cosas. Mató al Señor del Mar y a sus soldados, y los habitantes de Pendor huyeron de noche en sus naves. Huyeron todos, y dejaron al dragón enroscado dentro de las Torres de Pendor. Y allí permaneció durante cien años, arrastrando su barriga escamosa sobre esmeraldas y zafiros y monedas de oro, apareciendo solamente una vez cada uno o dos años, cuando debía comer. Invadía islas cercanas en busca de alimento. ¿Sabes lo que comen los dragones?
Birt cabeceó y dijo en un susurro:
–Doncellas.
–Así es –dijo Barbanegra–. Bueno, esto no se podía soportar eternamente, ni tampoco el saber que estaba sentado sobre todo ese tesoro. Así que cuando la Liga se fortaleció, y el Archipiélago no estuvo tan preocupado por guerras y piratería, se decidió atacar Pendor, expulsar al dragón y recuperar el oro y las joyas para el tesoro de la Liga. Ellos siempre están deseando dinero. Por lo tanto se reunió una enorme flota de cincuenta islas, y en las proas de las siete naves más fuertes colocaron siete Magos, y navegaron hacia Pendor… Llegaron. Desembarcaron. Nada se movió. Todas las casas estaban vacías, los platos sobre las mesas llenos del polvo de cien años. Los huesos del viejo Señor del Mar y de sus hombres yacían en los patios del castillo y en las escaleras. Y las habitaciones de la torre apestaban a dragón. Pero no había ningún dragón. Tampoco ningún tesoro, ni un diamante del tamaño de una semilla de amapola, ni una simple cuenta de plata… Al saber que no habría podido resistirse a siete Magos, el dragón se había ido. Lo rastrearon, y descubrieron que había volado a una isla desierta en el norte llamada Udrath; le siguieron la pista hasta allí, ¿y qué encontraron? Huesos de nuevo. Sus huesos, los del dragón. Pero ningún tesoro. Un hechicero, algún hechicero desconocido de otro lugar, debió de haberlo encontrado indefenso y lo derrotó… Y después se fue con el tesoro, ¡delante de las mismas narices de la Liga!
El pescador escuchaba, atento e inexpresivo.
–Por supuesto que habrá sido un hechicero poderoso e inteligente para primero matar al dragón, y segundo escaparse sin dejar rastro. Los Señores y Magos del Archipiélago no pudieron seguirle el rastro en absoluto… Ni sospechas siquiera de dónde había venido o hacia dónde había ido. Estuvieron a punto de abandonar. Esto sucedió la primavera pasada; yo había estado ausente, viajando por la Bordada Norte durante tres años, y regresé en aquellos días. Y me pidieron que les ayudara a encontrar al hechicero desconocido. Esto fue un rasgo de inteligencia de parte de ellos. Porque no soy solamente un hechicero yo mismo, como creo que lo adivinaron algunos de los zoquetes de aquí, sino que soy un descendiente de los Señores de Pendor. Ese tesoro es mío. Es mío, y sabe que es mío. Esos idiotas de la Liga no pudieron encontrarlo porque no es de ellos. Pertenece a la casa de Pendor, y la gran esmeralda, la estrella del tesoro, Inalkil la Piedraverde, conoce a su dueño. ¡Observa! –Barbanegra levantó su bastón de roble y gritó–: ¡Inalkil! –la punta de la vara empezó a brillar, verde, un encendido resplandor verde, una niebla deslumbrante del color de la hierba de abril, y al mismo tiempo la vara se inclinó en la mano del hechicero hasta señalar en línea recta el costado de la colina que se levantaba sobre sus cabezas.
–En el lejano Havnor el resplandor no era tan potente –murmuró Barbanegra–, pero la varilla señalaba en la dirección correcta. Inalkil respondió cuando la llamé. La joya conoce a su dueño. Y yo conozco al ladrón, y lo someteré. Es un hechicero agraciado, que pudo con un dragón. Pero yo soy más poderoso. ¿Quieres saber por qué, zoquete? ¡Porque conozco su nombre!
A medida que el tono de Barbanegra se hacía más arrogante, el rostro de Birt aparecía más y más obtuso, más y más inexpresivo; pero al oír decir a Barbanegra que conocía el verdadero nombre de señor Bajocolina, se sacudió, cerró la boca y contempló al del Archipiélago.
–¿Cómo… lo aprendiste? –dijo muy lentamente.
Barbanegra hizo una mueca y no le contestó.
–¿Magia negra? –insistió Birt.
–¿Cómo, si no…?
Birt palideció y no dijo nada.
–¡Soy el Señor del Mar de Pendor, zoquete, y poseeré el oro que mis padres ganaron, y las joyas que mis madres usaron, y la Piedraverde! Porque son míos. Bueno, ahora podrás contar toda la historia a tus gaznápiros de aldea, una vez derrotado ese hechicero y que yo me haya ido. Espera aquí. O puedes venir y mirar, si no tienes miedo. Nunca volverás a tener la oportunidad de observar a un hechicero en todo su poder –Barbanegra se volvió, y sin mirar atrás subió a grandes trancos la colina, hacia la entrada de la cueva.
Muy lentamente, Birt lo siguió. Se detuvo a una buena distancia, se sentó bajo un espino y miró. El del Archipiélago se había detenido; era una figura obscura y envarada, sola en la verde ondulación de la colina, de pie y absolutamente inmóvil ante la boca bostezante de la caverna. Repentinamente movió el bastón sobre su cabeza; el resplandor esmeralda invadió el ámbito mientras gritaba:
–¡Ladrón, ladrón del Tesoro de Pendor, sal a la vista!
Se oyó un estruendo como de loza rota dentro de la cueva, de la que salió despedida una cantidad de polvo. Asustado, Birt se agachó. Cuando volvió a mirar, vio a Barbanegra aún inmóvil, y en la boca de la cueva, polvoriento y desgreñado, estaba el señor Bajocolina. Parecía pequeño y enternecedor, con los pies torcidos hacia adentro como de costumbre, y con las piernecillas arqueadas cubiertas por calzas negras, y sin varilla… nunca había tenido una, reparó Birt. El señor Bajocolina preguntó con su vocecilla ronca:
–¿Quién es usted?
–Soy el Señor del Mar de Pendor, ladrón, y he venido a reclamar mi tesoro.
Ante esto, el señor Bajocolina se fue poniendo rosado lentamente, como sucedía siempre que la gente era grosera con él. Se puso amarillo, el cabello se convirtió en cerdas, emitió un rugido parecido a una tos, y se convirtió en un león amarillo que saltó por la colina hacia Barbanegra, los colmillos blancos destellando.
Pero Barbanegra se había esfumado. Un tigre gigantesco, del color de la noche y el relámpago, brincaba al encuentro del león… que había desaparecido. De pronto, bajo la cueva se alzaba un bosquecillo alto, negro bajo el Sol invernal. El tigre, conteniéndose en pleno salto justo antes de caer bajo la sombra de los árboles, se encendió en el aire, transformado en una lengua de fuego que azotaba las ramas secas y negras.
Pero donde se habían alzado los árboles, una repentina catarata empezó a caer desde la ladera de la colina, un arco de agua plateada y estruendosa que tronaba sobre el fuego. Sobre el sitio ocupado antes por el fuego… que había desaparecido.
Por un instante, ante los ojos fijos del pescador se levantaban dos colinas: la verde que ya conocía y una nueva, una loma parda y pelada, lista para beberse la torrencial catarata. Esto sucedió con tanta rapidez que Birt parpadeó, y después de parpadear parpadeó de nuevo pues lo que estaba viendo era mucho peor. Allí donde había estado la catarata revoloteaba un dragón. Alas negras obscurecían toda la colina, garras de acero se extendían, tanteando, y de los labios obscuros, escamosos, entreabiertos, brotaba fuego y vapor.
Debajo de la criatura monstruosa, Barbanegra se reía.
–¡Toma cualquier forma que te guste, pequeño señor Bajocolina! –se burló–. Puedo enfrentarte. Pero el juego se vuelve aburrido. Quiero contemplar mi tesoro, Inalkil. Ahora, gran dragón, pequeño hechicero, recobra tu forma real. ¡Te lo ordeno por el poder de tu verdadero nombre: Yevaud!
Birt estaba petrificado, ni siquiera podía parpadear. Se agachó, indeciso entre hacerlo o no; veía al dragón suspendido en el aire sobre Barbanegra, el fuego que llameaba a la manera de muchas lenguas desde la boca escamosa, el humo que salía en chorros de las rojas ventanas de la nariz. Vio cómo el rostro de Barbanegra se volvía blanco como la tiza, y cómo le temblaba los labios orlados de barba.
–¡Tu nombre es Yevaud!
–Sí –dijo un vozarrón ronco y silbante–. Mi verdadero nombre es Yevaud, y mi verdadera forma es esta.
–Pero el dragón había muerto… Encontraron sus huesos en la isla de Udrath.
–Ese era otro dragón –intervino el dragón, y luego caló como un halcón, con las garras extendidas.
Birt cerró los ojos. Cuando los abrió, el cielo estaba despejado, la colina vacía, excepto una mancha pisoteada de color negro rojizo, y unas pocas huellas de garras en la hierba.
Birt el pescador se puso en pie y corrió. Atravesó el baldío a la carrera, dispersando las ovejas a izquierda y derecha, y bajó por la calle de la aldea hasta la casa del padre de Palani. La joven estaba en el jardín desmalezando las capuchinas.
–¡Ven conmigo! –jadeó Birt; ella lo miró fijamente, él la aferró de la muñeca y la arrastró consigo; Palani chilló un poco, pero no se resistió.
Ambos corrieron recto hacia el muelle; Birt empujó a Palani dentro del Queenie, la chalupa pesquera. El muchacho desató las amarras, cogió los remos y partió, remando como un demonio. Lo último que Sattins Island vio de él y de Palani fue la vela del Queenie desvaneciéndose en dirección de la isla más cercana en el oeste.
Los aldeanos creyeron que nunca dejarían de comentar cómo Birt, el sobrino de Goody Guld, se había vuelto loco y había escapado en un bote con la maestra el mismo día que el buhonero Barbanegra desapareció sin dejar rastro, abandonando todas sus plumas y cuentas. Pero tres días más tarde dejaron de comentarlo pues tuvieron otras cosas que comentar, cuando el señor Bajocolina salió por fin de su cueva. El señor Bajocolina había resuelto que ya que su verdadero nombre no era más un secreto, bien podía abandonar su disfraz. Caminar era mucho más difícil que volar, y además hacía mucho, mucho tiempo que no comía una verdadera comida.