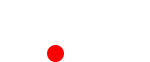Harrison Bergeron – Kurt Vonnegut
Corría el año 2081, y por fin todos eran iguales. No sólo eran iguales ante Dios y la ley: lo eran en todo sentido. Nadie era más elegante, ni de mejor aspecto, ni más vigoroso o más listo que los otros. Tal igualdad se debía a las Enmiendas 211, 212 y 213 de la Constitución, y a la incesante vigilancia de los agentes del Disminuidor General de los Estados Unidos.
Sin embargo, algunas cosas todavía no alcanzaban la perfección. Abril, por ejemplo, no habiendo florecido la primavera, aún enloquecía a la gente. Y en ese frío y húmedo mes, los hombres del DG apresaron a Harrison, de catorce años, hijo de George y Hazel Bergeron.
Fue trágico, es cierto, pero George y Hazel no tuvieron tiempo de prolongar su aflicción. Hazel poseía una inteligencia término medio, lo que quiere decir que era incapaz de pensar nada excepto por breves ráfagas. Y George, cuya inteligencia superaba levemente lo normal, tenía en su oído una pequeña radio de disminución mental: la ley le obligaba a usarla permanentemente. Estaba sintonizada con un transmisor gubernamental que cada veinte segundos emitía unos ruidos agudos dedicados a evitar que el cerebro de personas como George se aventajara.
George y Hazel estaban mirando la televisión. Había lágrimas en las mejillas de Hazel, pero de momento olvidó a qué se debían, mientras las bailarinas finalizaban una danza.
En la cabeza de George vibró un zumbido. Sus pensamientos alzaron el vuelo empavorecidos, como ladrones sorprendidos por una alarma.
—La danza que acaban de bañar es bellísima —dijo Hazel.
—¿Eh? —se sobresaltó George.
—Esa danza… era hermosa… —repitió Hazel.
—Yup —hizo George.
Trató de pensar en las bailarinas. No eran muy buenas…, en todo caso no mejores que otras. Llevaban su lastre colgado, sus sacos llenos de perdigones y estaban enmascaradas, de manera que, contemplando un movimiento suelto y gracioso o un rostro bonito, nadie sintiese como si un gato le arañara interiormente. George jugaba con la vaga idea de que las danzarinas quizá no debieran ser disminuidas. Antes de que esta noción pudiera afianzarse, un nuevo ruido de su audífono dispersó sus pensamientos.
George hizo una mueca de desagrado.
Hazel vio su gesto. Puesto que no usaba disminuidor mental, preguntó a George por las características del último sonido.
—Sonó como el golpe de un martillo repiqueteando en una botella de leche —respondió George.
—Supongo que debe de ser interesante oír los diferentes sonidos —reflexionó Hazel con envidia—. ¡Qué cosas se inventan!
—Hum —rumió George.
—Si yo fuese Disminuidora General, ¿sabes qué haría? —Hazel se parecía manifiestamente a la DG, una mujer llamada Diana Moon Glampers—. Si yo estuviera en el lugar de Diana Moon Glampers, los domingos pondría campanas…, solamente campanas. Como si homenajeara a la religión.
—Ya veo; si esto fueran campanas… —se quejó George.
—Las haría melodiosas —se exaltó Hazel—. Creo que yo sería una buena DG.
—Tan buena como cualquiera —convino George.
—¿Quién sabe mejor que yo qué es lo normal? —dijo Hazel.
—Sin duda…
George tuvo una fugacísima visión de su hijo anormal, Harrison, que se encontraba encarcelado, pero una salva de veintiún cañonazos dentro de su cabeza le impidió aclarar su vislumbre.
—¡Muchacho!… —exclamó Hazel—. Eso fue una conmoción, ¿no?
Era una conmoción tal, que George se puso pálido y trémulo, y las lágrimas se agolparon en sus ojos enrojecidos. Dos de las ocho bailarinas se desplomaron en el piso del estudio, y se apretaban las sienes.
—Ahora se te ve muy cansado —observó Hazel—. ¿Por qué no te estiras en el sofá y descansas tu saco de lastre sobre las almohadas, querido? —se refería a los diecinueve kilos de perdigones en una bolsa de lona que iba sujeta con un candado al cuello de George—. Ve y deja reposar el saco. No me preocupará que seas distinto a mí por un rato.
George sopesó su carga.
—Esto no me importa. No lo noto más: es parte de mí.
—Últimamente te noto fatigado…, algo así como agotamiento —comprobó Hazel—. Si se pudiera agujerear el fondo y sacar algunas bolas de control gubernamental…
—Dos años de prisión y dos mil dólares por cada bola de la que me deshaga —calculó George—. No es negocio.
—Si te atrevieras a desprenderte de unas pocas al volver del trabajo —sugirió Hazel—. Quiero decir… tú no compites con nadie: sólo andas por aquí.
—Si osara quitarme esto de encima —George se puso serio— otras personas harían lo mismo… y muy pronto retrocederíamos a las épocas oscuras, cuando cada uno rivalizaba con los demás. No te gustaría, ¿eh?
—Lo odiaría —convino Hazel.
—Ya ves —meditó George—. ¿Qué crees que sucedería con la sociedad si se empieza a transgredir la ley?
Si Hazel estuviese incapacitada para responder a esa pregunta, tampoco George hubiera podido proveer una. El estridor de una sirena resonaba en su cráneo.
—Supongo que se desmoronaría —conjeturó Hazel.
—¿Qué? —George empalideció.
—La sociedad —dijo Hazel vacilante—. ¿No hablabas de eso?
—Quizá —admitió George.
Un boletín informativo interrumpió súbitamente el programa de televisión. En un principio la información era confusa, porque el locutor, como todos los locutores, tenía serias dificultades con el habla.
Durante un minuto, y presa de gran excitación, el locutor se esforzó por decir: «Señoras y señores.»
—Está bien —aprobó Hazel—, lo intentó. Eso es lo importante. Lo hizo como mejor pudo con lo que Dios le dio. Conseguirá un aumento de sueldo, por haberse esmerado.
—Señoras y señores —dijo la bailarina leyendo el boletín.
A juzgar por su horrible máscara, debía ser extraordinariamente hermosa. Podía verse fácilmente que era la más fuerte y agraciada de las bailarinas, porque sus bolsas disminuidoras eran del tamaño de las usadas por hombres de cincuenta kilos.
Se disculpó seguidamente por su voz, muy desagradable en una mujer: una cálida, luminosa, eterna melodía.
—Perdónenme —dijo, y comenzó nuevamente, hablando en un tono sin matices—. Harrison Bergeron, de catorce años de edad —anunció casi graznando—, acaba de fugarse de la cárcel, donde se encontraba como sospechoso de subversión contra el gobierno. Es un genio y un atleta. Está insuficientemente disminuido y es peligroso en extremo.
Una fotografía policial de Harrison Bergeron apareció fugazmente en la pantalla… del revés, luego oblicuamente, otra vez del revés, de nuevo oblicua. La imagen mostraba a Harrison en toda su estatura sobre un telón de fondo calibrado en centímetros. Medía un metro noventa y cinco.
Lo demás de la imagen era quincallería. Jamás se habían soportado disminuidores más pesados.
Harrison había sorteado la edad difícil tan rápidamente, que los hombres del DG no lo advirtieron. En vez de un pequeño audífono de disminución mental, portaba un par de tremendos auriculares, y unas gafas de espesos y ondulados lentes. Las gafas casi le cegaban y le producían un dolor de cabeza que golpeaba ruidosamente.
Trozos de metal le colgaban por todo el cuerpo. Generalmente, los disminuidores preparados para personas corpulentas guardaban cierta simetría, cierta pulcritud militar; pero Harrison semejaba un parque de chatarra ambulante. En la carrera de la vida, Harrison arrastraba setenta y cinco kilos.
Para contrapesar sus atractivos, los hombres del DG le exigieron el uso permanente de una bola de goma roja sobre la nariz, conservar afeitadas las cejas y cubrir sus dientes blancos e iguales con capas negras alternadas.
—Si se encuentran con este muchacho —dijo la bailarina—, no traten (repito: no traten) de discutir con él.
Se oía el chirrido de una puerta girando sobre sus goznes.
Ladridos y gritos de consternación provenían del estudio de televisión. La fotografía de Harrison Bergeron apareció una y otra vez, como si danzara al ritmo de un terremoto.
George Bergeron identificó claramente el terremoto; para muchas personas en ese momento su propio hogar danzaba al son de la misma melodía estruendosa.
—Dios mío —exclamó George—. Ese debe de ser Harrison.
Un ruido de colisión de autos eliminó al instante la suposición de su mente.
Cuando George pudo abrir los ojos, la fotografía de Harrison había desaparecido. Anhelante y pleno de vida, Harrison colmaba la pantalla.
Un Harrison grotesco y que sonaba a metal se encontraba de pie en el centro del estudio. Aún sostenía en su mano el tirador de la puerta reventada. Bailarinas, técnicos, músicos y locutores, de rodillas ante él, esperaban morir.
—¡Soy el Emperador!… —gritó Harrison—. ¿Me oyen? ¡Soy el Emperador! ¡Todo el mundo hará lo que yo ordene!
Pateó el piso y el estudio tembló. Luego vociferó:
—¡Tal como me ven, estropeado, cojo, enfermo, soy el más grande gobernante que haya vivido jamás! ¡Ahora, mirad cómo me transformo en lo que puedo convertirme!
Harrison despedazó las correas de sus arreos disminuidores como un papel de seda mojado…, correas garantizadas para soportar el peso de setenta y cinco kilos.
Los trozos de hierro del disminuidor de Harrison se estrellaron en el suelo.
Harrison metió sus pulgares bajo la barra del candado que sujetaba el arreo a su cabeza, y aquélla crujió igual que un apio al quebrarse. Harrison destrozó sus auriculares y sus gafas contra el muro.
Arrojó su nariz-bola de goma y descubrió a un hombre que impondría respeto a Thor, el dios del trueno.
—¡Ahora elegiré a mi Emperatriz! —anunció, mirando a la gente hincada—. ¡La primera mujer que se arriesgue a ponerse de pie, puede reclamar a su compañero y su trono!
Luego de un momento, una bailarina se irguió, meciéndose como un sauce.
Harrison le arrancó de la oreja el disminuidor mental, retiró los lastres de su cuerpo con infinita delicadeza. Finalmente, le quitó la máscara.
Era deslumbradoramente bella.
—Ahora —Harrison la tomó de la mano—, enseñaremos a esta gente el significado de la palabra danza. ¡Música! —ordenó.
Los músicos se apresuraron a sentarse, y Harrison les despojó de sus disminuidores.
—Tocad con vuestra mayor destreza, y os haré barones, duques y condes.
La música comenzó. En un principio era normal: barata, estúpida, fácil. Pero Harrison arrebató a dos músicos de sus asientos, los agitó como batutas y conturreó indicándoles cómo quería que se tocara. Los devolvió a sus sillas.
Empezó nuevamente la música, y sonó mucho mejor.
Harrison y su Emperatriz, por un rato, se limitaron a escuchar; escucharon con aire grave, como si los latidos de sus corazones se internaran en la melodía.
Todo su peso reposó en la punta de sus pies.
Las grandes manos de Harrison se posaron en el delicado talle de la muchacha, haciéndole sentir la ingravidez que pronto la poseería.
¡Y entonces, en un estallido de alegría y de gracia, saltaron en el aire!
Ignoraron las leyes de la Tierra, y también la ley de la gravedad y las leyes del movimiento.
Voltearon, giraron vertiginosamente, volaron, hicieron cabriolas, brincaron y dieron volteretas.
Saltaron como ciervos en la luna.
El cielo raso se alzaba a diez metros, pero cada salto de los bailarines los acercaba a él.
Evidentemente, querían rozar el techo.
Lo tocaron.
Y entonces, neutralizando la gravedad con amor y pura voluntad, quedaron suspendidos en el aire y se besaron largamente.
Diana Moon Glampers, la Disminuidora General, irrumpió en el estudio enarbolando una escopeta de dos cañones del calibre diez. Hizo fuego dos veces, y el Emperador y la Emperatriz cayeron muertos a sus pies.
Diana Moon Glampers recargó el arma. Apuntó a los músicos y les conminó a colocarse sus disminuidores antes de diez segundos.
En ese momento, el tubo del televisor de los Bergeron se fundió.
Hazel se volvió para comentar con George el apagón. Pero George había ido a la cocina por una lata de cerveza.
George regresó, deteniéndose mientras lo sacudía una señal disminuidora. Y se sentó.
—¿Has llorado? —preguntó a Hazel, viéndola secarse las lágrimas.
—Yup —hizo ella.
—¿Por qué?
—Lo olvidé. Habrá sido algo triste en la televisión.
—¿Qué era?
—Siento que me rondan chifladuras en la cabeza —explicó Hazel.
—Desecha las cosas tristes —aconsejó George.
—Siempre lo hago.
—¡Esta es mi chica! —alentó George. Se estremeció. El sonido de una pistola machacaba en su cerebro.
—¡Vaya! Me parece que ha sido una conmoción —susurró Hazel.
—Repite eso —pidió George.
—¡Caramba! —accedió Hazel—. Me parece que ha sido una conmoción.