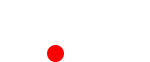Los Negros Whitaker – Robert Graves
Las apariciones fantasmagóricas, tanto en estado de vigilia como en sueños, tienen un tremendo poder emocional, pero en tan raras ocasiones pueden atribuirse a algún agente externo que hoy en día, por consentimiento unánime, quedan adjudicadas al patólogo para que proceda a su investigación, y no, como ocurría antes, al sacerdote o al agorero. Cierto número de espectros «responden al tratamiento», como suele decirse. El eminente doctor Henry Head me contó en una ocasión que a un paciente suyo se le aparecía un hombre joven, moreno y alto, siempre de pie en la alfombra, junto a su cama. Head diagnosticó un trauma en el cerebro del paciente, del cual el joven alto y moreno era una proyección, y demostró su teoría al hacer girar la cama poco a poco; el joven alto y moreno fue girando con ella, describiendo un semicírculo hasta que acabó en la terraza, al otro lado de los balcones. Y mediante una operación acabó de deshacerse de él. También leí en una revista médica norteamericana, hace unos días, que a un hombre se le aparecían miles de mujeres cada noche, como consecuencia de una fase avanzada de sífilis; después de administrarle extracto de serpentaria, las mujeres quedaron reducidas al manejable número de una.
También existen apariciones ocasionales que la mayoría de patólogos optarían por descartar como fantasías o como símbolos grotescos de algún conflicto interior, pero que merecen ser aceptadas tal cual y colocadas en su contexto histórico correcto. Permítanme que les describa una aparición persistente que forma parte de mi propio historial. Me alegra poder decir que no tiene su origen en mi infancia, tan rondada por fantasmas, y que, por consiguiente, será más fácil de calibrar, aunque tampoco puedo pretender que estuviese en buen estado mental y físico por aquel entonces; muy al contrario, sufría las vívidas pesadillas y las alucinaciones de la Primera Guerra Mundial, en la cual había luchado. Por la noche, las granadas hacían explosión junto a mi cama y de día me arrojaba de cara al suelo si oía petardear un coche; y cada rosa del jardín me olía terroríficamente a gas fosgeno. Sin embargo, me sentía mucho mejor entonces, cuando la guerra parecía haber llegado a su fin, pues se había firmado un armisticio y no se esperaba que los alemanes reanudaran la contienda.
En enero de 1919, me encontré de nuevo en el batallón de reservas de los Reales Fusileros Galeses, en Limerick, donde veinte años antes mi abuelo había sido el último obispo de la Iglesia Establecida de Irlanda. Limerick era ahora la plaza fuerte del Sinn Fein, la calle del Rey Jorge se había convertido en la calle O’Connell, y cuando nuestros soldados salían del cuartel a dar una vuelta, nunca iban solos y se les recomendaba que se armaran con los mangos de las herramientas de cavar trincheras para responder a las cachiporras irlandesas. Este regreso como enemigo extranjero a la ciudad a la que mi familia había estado vinculada durante más de doscientos años, hubiese resultado mucho más penoso para mí de no ser por el viejo Reilly, un anticuario que vivía cerca del puente recientemente denominado puente Sarsfield. Reilly recordaba a mi padre y a tres de mis tíos, y me relató, con una oratoria estupenda, la destreza de mi tía Augusta Carolina en las cacerías, así como las impresionantes escenas en el velatorio de mi abuelo, la asistencia al cual un colega suyo, el obispo católico, había hecho obligatoria en tributo a su eminencia como especialista en lengua gaélica y arqueología. Le compré varias cosas a Reilly: plata irlandesa, grabados y un par de guantes blancos de Limerick, de los que llegan hasta el codo, que tenían más de cien años y que dejó la última de las señoritas Rafferty; eran tan finos (hechos de piel de gallina, según me dijo) que, una vez doblados, podían guardarse en una simple cáscara de nuez transformada en cofrecillo con unas pequeñas bisagras de latón.
La tienda olía a moho y a ratones, pero yo hubiese ido por allí más a menudo a charlar de no ser por un cuadro aterrador que colgaba en la entrada de la tienda: era el retrato de un hombre, pintado sobre cristal en colores vivos. La edad del modelo era bastante indeterminada, su piel era de un blanco reluciente, los ojos mongólicos y la mirada de idiota; tenía los dientes caninos torcidos y la barbilla estrecha, y llevaba un sombrero hongo aplastado sobre su frente. Para aumentar el efecto terrorífico, algún bromista había provisto a la criatura de una pipa de arcilla, con una espiral de humo, pintada en la parte exterior del cristal. Reilly dijo que el retrato provenía de los herederos de un emigrante de los tiempos del hambre de la patata, que había regresado con una bolsa de dólares para morir cómodamente borracho en su ciudad natal. Yo no lograba comprender por qué esa cara me obsesionaba y me asustaba tanto, y durante años siguió apareciéndoseme en la imaginación, sobre todo cuando tenía fiebre. Me dije que si alguna vez viera un fantasma de medianoche —no un fantasma de mediodía, fenómeno harto común durante las últimas y neurasténicas etapas de la guerra, y cuyo aspecto había sido más patético que terrorífico— sería exactamente como aquel retrato.
En la primavera de 1951, cuando Reilly llevaba ya treinta años en su tumba, Julia Fiennes vino a Mallorca a visitarme. Era norteamericana: irlandesa e italiana por parte de padre, y francesa de Nueva Orleans por parte de su madre; de profesión diseñadora textil, joven, alta, guapa, atolondrada y romántica. Había venido a «echar un vistazo a Europa antes de que volara en pedazos». Cuando nos vimos por primera vez, sentimos que entre los dos circulaba una intensa emoción, lo que en términos seudofilosóficos suele explicarse diciendo: «Debimos conocernos en una encarnación previa». Los psicólogos lo definen como «grupos emocionales compatibles». Yo me contento con llamarlo «¡Tate!». Es más, luego resultó que Julia y yo podíamos conversar en una divertida taquigrafía verbal que los demás casi no entendían, pero que para nosotros expresaba toda una serie de experiencias tan complejas que jamás hubiéramos podido traducirlas al lenguaje cotidiano. Fue un descubrimiento excitante, aunque embarazoso, porque este rapport entre los dos, por intenso que fuera, resultaba inadecuado tanto para su rumbo de vida como para el mío. No deseábamos el uno del otro más que un reconocimiento humorísticamente afectuoso de la fuerza del vínculo; nos separaban treinta y tres años, pertenecíamos a civilizaciones diferentes, yo era perfectamente feliz en mi propia vida, y ella estaba dispuesta a seguir y seguir hasta hacer un alto en su camino, deteniéndose por comodidad o por agotamiento, cosa que desde entonces ya ha logrado.
Con Beryl, con quien estoy casado, disfruto de la relación menos espectacular pero más pertinente que deriva de tener los mismos amigos en común, cuatro hijos y ningún secreto. La única forma excéntrica que adoptan nuestras relaciones es que algunas veces, si estoy trabajando en algún problema histórico que me lleva de cabeza y me voy a la cama sin haber encontrado la solución, sus elementos pueden introducirse, no ya en mis sueños, sino en los de ella. El típico ejemplo fue cuando se despertó una mañana, realmente enfurecida por lo absurdo e ilógico de su pesadilla: «Una multitud de viejas brujas se columpiaban en las ramas de un árbol muy grande en nuestro olivar y cortaban las puntas de las ramas con cuchillos de cocina. Y una chusma de niños gitanos, mugrientos, esperaban debajo para cogerlas…». Me disculpé ante Beryl. Había estado trabajando sobre problemas textuales en el Nuevo Testamento y había establecido la relación entre Mateo XVIII, 20 e Isaías XVII, 6, que decía: «Como los rebuscos en el olivo: dos o tres frutos en lo más alto de la rama más alta», y de esto con Deuteronomio XXIV, 20: «Cuando hayas sacudido tus olivos no rebusques en las ramas: lo que en ellas quede será para el forastero, para el que no tenga padre, y para la viuda». Me fui a la cama preguntándome vagamente cómo el huérfano y la viuda iban a conseguir echar mano a aquellas aceitunas inaccesibles, si no daba la casualidad de que pasara por allí un corpulento forastero en buenas condiciones físicas.
—Bueno, ¡pues ya lo sabes! —respondió Beryl enfadada.
En una ocasión, cuando Julia y yo paseábamos por un camino oscuro, no lejos del mar, intercambiando las tonterías de siempre, de pronto le pedí que me contara algo que realmente le hubiera causado miedo. Se detuvo, me agarró por el brazo, y me dijo:
—Hace días que te lo tendría que haber contado, Robert. Me ocurrió cuando estaba pasando una temporada con mi abuela en Nueva Orleans, la que tenía el medallón de topacio y unos ojos como los tuyos. Supongo que entonces yo tendría unos doce años, y solía ir en bicicleta al colegio, que estaba más o menos a un kilómetro de distancia. Una noche de verano se me ocurrió volver a casa por otro camino, por una complicada red de calles entrecruzadas. Era la primera vez que lo intentaba. Al poco rato perdí el rumbo y me encontré en un callejón sin salida, donde había un patio cuadrado detrás de una verja oxidada, perteneciente a una antigua mansión francesa, cubierta de enredaderas. Las persianas también eran verdes. Era un lugar estupendamente fresco y húmedo en aquel calor. Me quedé allí, con la mano en el pestillo y entonces miré hacia arriba y en la ventana del ático vi una cara… Me sonrió y dio unos golpecitos contra el cristal con sus dedos de un blanco leproso, y me hizo señas para que me acercara…
Por la descripción de Julia comprendí que se trataba exactamente de la misma cara que yo había visto pintada sobre el cristal en la tienda de Reilly. Cuando se lo conté echamos a correr aterrorizados, apresurándonos hacia la luz más cercana.
Luego me puse a pensar sobre lo ocurrido. Quizá Julia se había percatado de mi miedo, superado hacía ya mucho tiempo, y luego lo confundió en su imaginación con recuerdos de su infancia en Nueva Orleans; y lo percibió tan vivamente que llegó realmente a creer que había visto una cara que le sonreía. No mencionó ninguna pipa, pero podíamos descartarla y considerarla un factor ajeno.
Después de cenar, un americano llamado Hank, el hijo de un banquero de Nueva York, irrumpió en la casa, casi a punto de sufrir un colapso. Desde que alcanzó la mayoría de edad, Hank había fracasado en cada uno de los trabajos que le había encontrado su padre, y ahora deambulaba por Europa, con una pensión que recibía a cambio de mantenerse alejado de su casa. Quería escribir, pero no tenía ni la más remota idea de cómo empezar y resultaba pesadísimo con sus problemas. Un día, Hank me explicó: «La noche antes de embarcar, mi padre me dijo una cosa muy cruel. Me dijo:
“Hank, eres un buen reloj, pero un reloj al que le falta una pieza en alguna parte”». Como cronómetro, Hank era, desde luego, absolutamente ineficaz, y el hueco que correspondía a la pieza perdida lo había ocupado un movimiento suplementario y excéntrico que hacía caso omiso del tiempo. Por ejemplo, unos días antes Hank se había puesto a balbucear histéricamente sobre un terremoto pavoroso, y creía que tal vez el mundo estaba llegando a su fin. Al día siguiente, los periódicos mencionaban un temblor de poca intensidad en el sur de España, donde, en una pequeña localidad, se habían movido los cuadros de las paredes, habían caído media docena de cornisas y se habían desmayado del susto varias operadoras de la centralita de teléfonos. Pues bien, es casi imposible que Hank hubiese notado la sacudida lejana, aunque se dice que Mallorca forma parte de una cordillera, casi totalmente sumergida, que continúa en dirección sudoeste hacia la península, pero ciertamente había captado la emoción de las asustadas operadoras.
—¿Qué hay de nuevo? —le pregunté fríamente.
—He tenido una experiencia horrible —dijo, con voz entrecortada—. Dame una copa, ¿quieres?
Tomé un coche para ir a Sóller esta tarde. Se me había salido el tacón de un zapato, y quería que me lo arreglaran. Conoces a Bennasar, el zapatero, ¿verdad? El que está junto a la plaza del mercado, ¿sabes a quién me refiero? Estaba a punto de entrar cuando por casualidad miré por la ventana…
Julia y yo nos miramos. Los dos sabíamos lo que iba a decir Hank. Y lo dijo:
—Vi una cara horrible…
Al oír esto, nos sentimos más asustados que nunca.
Poco después, Julia emprendió un viaje de exploración por Francia, Austria e Italia, y al año siguiente volvió a visitar Mallorca con su madre. Fue en septiembre de 1952. Me encontró colaborando con Will Price en un guión de cine. Will es de Mississippi, pero Nueva Orleans es una de las guaridas favoritas de su familia, así que él y la señora Fiennes pronto empezaron a discutir sobre primos terceros y cuartos. Un día en que estábamos todos sentados en la terraza del café, Julia mencionó a Hank.
—¿Quién es Hank? —quisieron saber los demás.
Se lo explicamos y Julia repitió la historia de la cara de Nueva Orleans. Su madre lanzó un grito sofocado y la sacudió violentamente.
—Pero, cariño, ¿por qué demonios no me contaste nada cuando ocurrió?
—Estaba aterrorizada.
—Creo que te lo estás inventando, nena, basándote en algo que yo te conté. Yo vi la misma cara antes de que tú nacieras… y también la verja de hierro oxidado, y también las enredaderas y las persianas.
—Nunca me has contado nada de esto. Además, lo vi yo misma. Yo no veo las visiones de los demás. No me confundas con Hank.
Se me ocurrió que probablemente su madre había tenido esta visión, o lo que fuera, primero. Y que luego Julia, de niña, pudo haber oído cómo contaba esta historia a alguien, incorporándola luego a su propio mundo de pesadillas.
Pero Will se reclinó en su silla y, volviéndose hacia la señora Fiennes, le preguntó con el acento sureño que estaban utilizando en broma:
—Cariño, ¿los oíste alguna vez allá arriba, en el ático, chapoteando y tirando agua por todas partes?
Ninguno de nosotros entendió lo que había dicho.
Aquella noche, estábamos sentados tomando coñac y Will levantó la voz:
—Señoras y caballeros, ¿me dan ustedes permiso para contarles una historia?
—Pues claro.
Will empezó:
—Hace un montón de años, el bufete de abogados de mi padre, Price & Price, representaba a los acreedores de una propiedad en bancarrota en Mississippi. No había dinero disponible, así que mi padre aceptó cobrar sus honorarios en bienes raíces: unas treinta hectáreas de terreno casi sin valor en Pond, cerca de Fort Adams. Fort Adams fue en otro tiempo un próspero puerto fluvial, que servía a las plantaciones de algodón al este del Mississippi; la ciudad en sí estaba edificada en la cima de uno de los altos peñascos que cuelgan sobre el agua en aquellos contornos. Pero el río decidió de pronto cambiar su curso nueve kilómetros hacia el oeste, dejando Fort Adams con una ancha fachada pantanosa, y todo el comercio se trasladó a Natchez y a Bâton Rouge, que aún eran puertos. Estos riscos constituyen el final de una cordillera de quinientos kilómetros, cuyos montes, según dicen, se formaron como resultado del polvo acumulado en tormentas prehistóricas, procedente de los Grandes Llanos, seccionados luego por la acción de ríos y pantanos. Habían existido docenas de plantaciones en estos montes, pero cuando el Mississippi abandonó Fort Adams, también ellas quedaron abandonadas y regresaron a su estado selvático.
»Una de las víctimas de esta catástrofe fue Pond, un pueblo que había recibido su nombre del estanque para ganado construido por el ciudadano más relevante del pueblo, el viejo Lemnowitz.
Lemnowitz lo había rodeado, además, de tiendas y almacenes de dos pisos construidos con madera. Era un trabajo duro ir a recoger el algodón, cruzando los montes hasta las plantaciones del interior. Las balas se cargaban sobre enormes vagones de dieciséis ruedas, tirados por tres o cinco yuntas de bueyes. Transportistas y colonos acampaban en Pond antes de completar la última etapa del camino cuesta arriba hacia Fort Adams. El viejo Lemnowitz les alquilaba bueyes suplementarios para este esfuerzo final, y llevaba un negocio próspero vendiendo provisiones de toda clase que había ido subiendo al pueblo desde el río durante la estación muerta.
»Aún quedaban rastros de antiguas riquezas cerca de Pond cuando lo visité (ruinas de mansiones y viviendas de esclavos anteriores a la Guerra Civil, con enormes viñas que, como enredaderas, trepaban enmarañadas por los pisos de las casas) y en el mismo Pond, el almacén de Lemnowitz, anteriormente una especie de Macy’s, aún seguía abierto bajo el mismo nombre. Pero ahora solo ocupaba un rincón del edificio y consistía en una pequeña y no muy elegante tienda que vendía tabaco, artículos de mercería, fibra de algodón y calicó. También se denominaba Estafeta de Correos de Pond.
»El resto de Pond era una jungla. Mi madre había bajado hasta allí para ver si Price & Price era dueño de camelias; porque algunas veces estos colonos habían coleccionado flores poco corrientes y todavía podían encontrarse camelias que crecían salvajes en sus jardines abandonados. No, no había orquídeas en aquella zona, pero sí que se habían importado camelias de todas partes del mundo, incluyendo las montañas de China, que era su lugar de origen. Yo fui allí para hacerle compañía a mi madre y cerciorarme de los límites del terreno. Bueno, pues entré a comprar un paquete de cigarrillos en la tienda de Lemnowitz, y antes de que tuviera tiempo de recoger el cambio, entró una Cosa.
»Era sin duda humana, a pesar de su rareza, pues caminaba erguida y tenía el número correcto de extremidades. Incluso se acercó al mostrador y entregó una moneda de diez centavos para un bote de rapé. Pero por lo demás… La cara era como de vidrio, de un blanco verdoso, con cuatro colmillos que le cruzaban los labios, y tenía el labio inferior salido. Sus cabellos, de color marrón oscuro, estaban chorreando bajo un sombrero negro de fieltro, de aquellos que valieron el apodo de “sombrero de lana” a los blancos pobres de Georgia. Sus largos brazos, que acababan en guanteletes (los guantes de trabajo locales hechos de lona y piel, con puños duros), le colgaban por debajo de las rodillas al caminar. Llevaba unos pantalones con peto cubiertos de fango, botas altas de piel, de las llamadas “patanes”, y despedía una peste como si se hubieran destapado de golpe cincuenta pozos negros. Yo no dije nada, excepto quizás: “¡Oh!”. ¿Qué hubierais dicho vosotros en esas circunstancias? Imaginaos la oscura caverna de un mohoso almacén detrás de vosotros, con interminables superficies de estanterías vacías perdidas en la penumbra y entonces entra la Cosa por la puerta, con el sol cegador a sus espaldas… Cuando la Cosa volvió a desaparecer, corrí a la ventana para asegurarme de que mi madre no se había desmayado, y luego volví de puntillas al mostrador.
»—¿Qué fue eso?
»—¿Eso? No fue más que un negro Whitaker —respondió el señor Lemnowitz sin darle importancia—. ¿No los ha visto nunca?
»Parecía estar disfrutando de la situación.
Mientras escuchaba la historia que Will estaba relatando, mis antiguos terrores volvieron a cobrar vida.
—Bueno, dime, ¿qué era? —logré balbucir.
—Supongo que no era más que un negro Whitaker —replicó Will—. Más tarde decidí cerciorarme de mi cordura. El señor Lemnowitz me dijo que por veinte centavos el Niño Whitaker, que solo era un Whitaker a medias, me conduciría al lugar donde vivía su gente. Y así lo hizo. Hay, o había, varias familias de negros Whitaker cerca de Pond, escondidos en los pantanos de la selva donde nadie se atreve a llegar, ni siquiera el inspector de Sanidad. Tenéis que comprender la geografía de estos montes y tener en cuenta su increíble verdor y su total falta de panorama. Uno puede caminar en línea recta subiendo y bajando por los montes y por las ciénagas durante muchísimos kilómetros, sin ver un horizonte propiamente dicho. La selva es tan espesa en algunos lugares que familias enteras han crecido y han muerto a solo un par de kilómetros de distancia de vecinos cuya existencia ni siquiera sospechaban, y nosotros, los de Mississippi, tenemos fama de sociables. No sé cómo logré llegar a aquel lugar, porque el viento me venía de cara y la peste se esparcía en un kilómetro a la redonda. Casi vomité, antes incluso de llegar. Viven sin pagar impuestos y no están inscritos en el censo, y naturalmente no tienen que enviar a sus hijos al colegio y aún menos ser reclutados para el servicio militar. Los niños viven en depresiones fangosas debajo de sus chozas, que están construidas sobre unos pilares; por lo visto, apenas salen hasta que tienen unos catorce años, pues no soportan el sol. Se podría rodar una buena secuencia documental de una puerca con su camada revolviéndose en el cieno con un grupo de monstruos Whitaker; podría titularse Simbiosis, una palabra «de mucho postín» como decimos nosotros.
»Los adultos se ganan de alguna manera la vida criando cerdos y gallinas; lo suficiente para poderse comprar rapé, botas y guanteletes y otras necesidades. El pelo resultó ser musgo mojado colocado sobre la cabeza para mantenerla fresca. Este musgo es de un color verde gris y se oscurece al mojarlo, pero su pelo auténtico también es largo, marrón y ondulado, no rizado como el del negro normal. Las botas y los guantes estaban llenos de agua. Veréis, es que no tienen glándulas sudoríparas, ese es su problema. Es una condición hereditaria y tienen que mantener su piel continuamente mojada, pues de otro modo morirían. Son negros, pero se dice que están mezclados con indios choctaw y quizá tengan también un poco de sangre chickasaw y natchez.
Alguien preguntó:
—¿No se les ponía muy húmedo el rapé, Will?
A lo que Will contestó suavemente:
—No, señor, ¡nada de eso! En esos lugares, en vez de aspirar el rapé, lo mojan. Viene en unas latas de tres centímetros de altura. La tapa de la lata se utiliza para echar una pequeña cantidad en la bolsa bucal, que es otra palabra de cierto «postín» y que significa el hueco bajo el labio inferior, y perdonadme por dármelas de entendido.
La mayoría de los que estábamos reunidos, bebiendo coñac, sonreímos incrédulos, pero Will se volvió hacia mí y me dijo:
—¿Has oído hablar alguna vez de los hombres-galápagos? Es como llaman a los blancos que padecen esta misma enfermedad. Existen bastantes casos arriba y abajo del Mississippi, en Natchez, Vicksburg, Yazoo City y Bâton Rouge, pero se guarda como un gran secreto. En una ocasión estuve en una casa de Natchez donde tenían a un hombre-galápago escondido en el ático, y le oía chapotear en el agua allá arriba. Eso debió de ser lo que vio Julia en Nueva Orleans, y la señora Fiennes antes que ella. Y supongo que lo que tú viste en Limerick era un retrato de un hombre-galápago traído del Sur como curiosidad.
Le preguntamos a Will:
—¿Cómo llegaron allí? ¿Y por qué se les llama negros Whitaker?
—Ya llegaba a esto —contestó—. Más o menos en mil ochocientos diez, cuenta la historia, un importante colono llamado George Whitaker comenzó a cansarse de sus problemas laborales. Era un colono procedente de Nueva Inglaterra, inteligente, con los ojos muy abiertos, muy crédulo, con inclinaciones cristianas; un hombre que quería reformar el Sur y que, por cierto, se volvió más rico aún de lo que ya era. Le disgustaba tener que comprar esclavos y criarlos como ganado, con el resultado, según él, de que carecían de tradiciones, moralidad y disciplina, excepto la que se les podía inculcar a través del miedo. Lo ideal, pensaba él, era que un colono pudiera tomarse unas largas vacaciones, al igual que un hacendado europeo, y a su regreso encontrar que el trabajo seguía su curso tranquilamente, vigilado por capataces negros, con solo algunos delitos sin importancia por castigar, y la cosecha bien recogida. Él argüía que si los primeros vendedores de esclavos hubiesen mantenido las familias y los clanes bajo sus jefes africanos, el problema laboral no habría existido. Entonces se le ocurrió: «¿Por qué no hacer el experimento?». Y se fue a Nueva Orleans, donde habló con el famoso pirata Jean Lafitte. «Señor —le dijo—, deseo que viaje al África para mí y me traiga toda una tribu de negros. Mi meta serían doscientos, pero cien bastarían. Le pagaré doscientos dólares por cabeza: hombres, mujeres y niños. Pero cuidado, tiene que ser una tribu entera; nada de ejemplares de una veintena de tribus distintas, o no compro».
»George era un hombre serio, y Jean Lafitte decidió aceptar su oferta. En la próxima marea, zarpó rumbo a Costa de Oro, con su hermano Pierre, y allí, casi en seguida, tuvo la suerte de sorprender a una tribu entera que marchaba junta. Los negros habían sido expulsados de algún lugar del interior, y como estaban en malas condiciones no ofrecieron ninguna resistencia. Los Lafitte pusieron a doscientos de ellos a bordo, utilizando su ingenio para asegurar su bienestar durante el viaje, y consiguieron que llegaran ciento cincuenta vivos; los pasaron a escondidas por Fort Adams y por el pantano St. John hasta que llegaron a Pond. Veréis, esto constituía una violación fraudulenta de la prohibición federal de mil ochocientos ocho sobre la importación de esclavos; así que doscientos dólares por cabeza no era un precio desmesurado, considerando el riesgo. Pero ¡imaginad lo que representa en dinero de hoy! Pues bien, el señor Lemnowitz me dijo, en Pond, que cuando George Whitaker vio la mercancía humana que los Lafitte habían traído de África y se dio cuenta de que ahora eran responsabilidad suya (aunque debido a su constitución física servían menos para el trabajo del campo que los caimanes de los lagos pantanosos), se puso blanco como la muerte. Pagó a Jean Lafitte sin pronunciar palabra, regresó a casa y redactó su testamento, legando la mayor parte de sus tierras al entonces “Territorio del Mississippi”; hecho lo cual él y su joven esposa se arrojaron al río, cogidos de la mano, y no los volvieron a ver jamás.
»Alguien se encargó de la plantación, pero dejó que los Whitaker se quedaran en un terreno pantanoso y que se las arreglaran como pudieran. Y permanecieron allí hasta mucho después de que la mansión Whitaker quedara hundida en la selva. Su territorio queda libre de impuestos y es inviolable, porque la escritura original de donación equivalía al pago de impuestos a perpetuidad. Hace unos quince años, un Whitaker se volvió loco —ninguno de ellos es muy listo— y echó a andar sin saber adónde iba. Viajó de pantano en pantano, viviendo de la tierra, y por fin llegó a la ciudad de Woodville, que no queda muy lejos en línea recta, aunque la selva dificulta terriblemente el paso. La buena gente de Woodville, que normalmente solo saca una tirada extraordinaria de su periódico local cuando se declara una guerra o asesinan a un presidente, se apresuró en publicar un número con titulares sensacionalistas: “¡HOMBRE DE MARTE!”, porque el desgraciado estaba medio muerto y no se podía explicar, y todos los caballos de la ciudad se desbocaban y las mujeres gritaban como locas.
—¿Y la sangre choctaw?
—Los choctaw y los chickasaw eran los indios indígenas que tuvieron la gentileza de marcharse del lugar y dejar sitio para el algodón. Me dijeron que algunos se quedaron vagando en los pantanos, la mayoría de ellos enfermos de sífilis, y se casaron con las negras Whitaker a falta de otras mujeres.
—¿Y encontró camelias tu madre?
Will detectó una nota de ironía en la inocente pregunta, y respondió:
—Gracias, señora. Encontró un buen montón.
Luego se volvió de nuevo hacia mí.
—¿Conoces a alguien en la revista Time?
—Solo al director —le dije—. Da la casualidad de que en el treinta y uno le alquilé una casa a Tom Matthews aquí, cuando todavía era crítico literario.
—Entonces, pídele que te mande un ejemplar con el artículo sobre los hombres-galápago que se publicó aquel mismo año.
—Desde luego que lo haré.
A su debido tiempo, Tom me mandó la columna médica de la revista Time del 14 de diciembre de 1931, y esto fue lo que leí:
LOS HOMBRES-GALÁPAGO
En Houston, Mississippi, una tal señora C. tiene un cubo lleno de agua en su patio trasero, para un fin extraordinario. Es un cubo para remojar a su hijo de cinco años. Siempre que se siente incómodo, salta dentro del cubo, con ropa y todo. La señora C. no le riñe, pues solo de esta forma puede el niño sentirse cómodo. Le faltan las glándulas sudoríparas que en las personas normales segregan entre dos y tres litros de líquido refrigerante al día.
La señora C. tiene otro hijo, un lactante, al que también le faltan las glándulas sudoríparas. Es demasiado pequeño para zambullirse solo, así que ella le echa agua por encima de vez en cuando. Ninguno de los dos niños puede dormir si sus sábanas y su colchón no están mojados. Duermen siestas durante el día en su húmedo sótano, con sacos mojados por almohadas.
Cerca de allí, en Vardaman, Mississippi, hay dos hermanos granjeros afectados por la misma enfermedad. Cada uno de ellos trabaja en medios días alternos. Mientras uno ara, el otro se remoja en un riachuelo. De vez en cuando, el trabajador baja tranquilamente al riachuelo para darse un refrescante remojón. Los hermanos tienen una hermana que se baña en el pozo en la parte trasera de la casa.
Tienen por vecina a una mujer que no puede sudar y que también debe remojarse para sentirse cómoda. En Vicksburg, Mississippi, vive un séptimo caso de personas de esta índole, que, como los galápagos, tienen que sumergirse periódicamente. El caso de Vicksburg es el de un niño de doce años, que está bajo el cuidado del doctor Guy Jarret. Los otros son pacientes del doctor Ralph Bowen, de Memphis.
La semana pasada, el doctor Bowen tenía entre manos un informe médico referente a este fenómeno. Los siete padecen una «displasia ectodérmica hereditaria del tipo anhidro», es decir, que no poseen glándulas sudoríparas y esta carencia es hereditaria. No obstante, la única relación sanguínea entre los siete casos del Mississippi es la arriba indicada. Esto sugiere que el defecto no es tan poco frecuente como hasta ahora se venía creyendo (solo se ha informado de 23 casos en la literatura médica). A menudo, la enfermedad escapa a la atención médica. Junto a la falta de glándulas sudoríparas, hay carencia de dientes. Ninguno de los siete casos de Mississippi tiene más de dos dientes.
Tom me mandó también una copia mecanografiada de un informe sacado de los archivos de investigación del Time:
De ENFERMEDADES DE LA PIEL,
DE ANDREWS,
Displasia ectodérmica hereditaria
Existen numerosas anomalías de la epidermis y sus apéndices, debidas a una evolución defectuosa de la capa epiblástica del blastodermo. La denominación «defecto ectodérmico» queda limitada a aquellas condiciones que surgen como resultado de un desarrollo incompleto de la epidermis y de sus apéndices, o su ausencia de áreas circunscritas excluyendo de este modo a las queratodermias y a los nevi. La atrichosis congenitalis, con o sin deformidades de las uñas y de los dientes, es común, y va acompañada en ocasiones de nevi y de otras anomalías congénitas. La ausencia congénita o la malformación de las uñas y dientes también ocurre a menudo, y en áreas circunscritas no es infrecuente observar que las glándulas sebáceas y sudoríparas estén ausentes o dañadas. En áreas restringidas puede existir una total ausencia de la epidermis y sus apéndices al nacer. Es más raro encontrar casos de deformidad extensa o de una ausencia total de todas o casi todas las estructuras cutáneas que se originan en la epidermis, grupo al cual se le da el nombre de «defecto ectodérmico congénito». Guilford, un dentista norteamericano, fue el primero en informar de un caso de este tipo. El aspecto de los pacientes es típico y conspicuo, y su facies sugiere una sífilis congénita. La piel carece de pelo; es seca, blanca, lisa y reluciente. Los dientes están totalmente ausentes, o puede haber alguno, pero su desarrollo es defectuoso.
Hay perturbaciones en las uñas, el pelo del cuero cabelludo es escaso y de una textura fina y suave. Las mandíbulas son altas y anchas, mientras que la parte inferior de la cara es estrecha. Las arrugas supraorbitales son pronunciadas. El puente nasal está hundido, dando una forma cóncava a la nariz. La punta de la nariz es pequeña y respingona, mientras que sus ventanas son grandes y conspicuas. Las cejas son escasas, no habiendo ninguna presente en los dos tercios exteriores. Los ojos son rasgados, causando una facies mongólica. En las comisuras bucales se presentan arrugas, o «pseudorragadías», que se extienden como radios, y en las mejillas hay telangiectasias y pequeñas pápulas que simulan milium y adenoma sebáceo. Los labios son gruesos, con el superior particularmente protuberante.
El paciente estudiado por el doctor MacKee y por mí nunca sudaba. Estaba incómodo durante las épocas de calor debido a la elevación de la temperatura del cuerpo, y no podía jugar al béisbol ni practicar juegos de correr con otros chicos de su edad, debido a la gran fatiga inducida por estos esfuerzos. Los síntomas se asemejan a los de los otros casos descritos en este informe, y con frecuencia los sujetos necesitan que les echen cubos de agua por encima, en verano, para sentirse bien.
La afección, que es hereditaria y afecta generalmente a los varones, parece ser debida a una lesión recibida durante el tercer mes de vida uterina. Algunos de estos pacientes son deficientes mentales, pero la mayoría de ellos tienen una mentalidad normal porque la formación del sistema nervioso estuvo desvinculada de la ectodermis cutánea mucho antes de producirse la lesión. MacKay y Davidson informan de cuatro casos que ocurrieron en una mujer de treinta y cuatro años, sus dos hijos y una hija, de seis, once y trece años respectivamente. Hay un artículo con información global y referencias sobre este tema, escrito por Gordon y Jamieson.
Me hallaba ahora en condiciones de poder volver a estudiar mi historia desde un principio. En 1919, yo había estado neurótico, como resultado de haber pasado trece meses en las trincheras bajo un bombardeo continuo, y había empezado a «ver cosas» en Francia, antes incluso de que un fragmento de una granada de veinte centímetros me atravesara de punta a punta el pulmón izquierdo y me dejara fuera de combate. Limerick resultó ser para mí una ciudad muerta en vida, rondada por fantasmas de familia, y el retrato sobre el cristal centró mis morbosos temores del pasado y del futuro. Sí, debía de ser el retrato de un hombre-galápago traído a Irlanda desde los estados del Sur.
En cuanto a Julia y a mí, debido al rapport inusitadamente fuerte existente entre nosotros, que en parte se explicaba por su sangre irlandesa, no era de extrañar que nos asustara el mismo tipo de cara. Will había atestiguado que el original resultaba realmente espeluznante para cualquier persona que no fuera médico y capaz de mirarlo fríamente y clasificarlo como una facies. Y ¿no era posible que la madre de Julia topara con la misma casa en Nueva Orleans, y que hubiese visto al mismo hombregalápago asomándose por la ventana del ático, doce años antes?
En cuanto a Hank, no existía ninguna afinidad natural entre él y yo, o entre él y Julia; pero poseía una receptividad notable para las emociones de personas distantes y una capacidad de convertir estas emociones en sus propias visiones diurnas. Era evidente que había subjetivizado el susto que Julia y yo nos comunicábamos mutuamente, convirtiéndolo en algo horrible que él mismo había visto en Sóller. No hace falta que añada que el señor Bennasar no guarda ningún cubo de agua en su patio para remojar a un hombre-galápago.
Will Price tenía un sentido dramático muy despierto, pero yo le consideraba mucho más preciso que la mayoría de mis amigos en lo que respecta a nombres, fechas y datos, y no podía dejar de creer en su relato. Es decir, podía aceptar lo que vio con sus propios ojos. Y lo que el señor Lemnowitz dijo acerca de George Whitaker y los hermanos Lafitte quedaba, según nos confesó Will, «envuelto en un aire de leyenda local». Por principio, sospecho de la leyenda de los Lafitte, al igual que desconfío de cualquier leyenda sobre Paul Revere, Paul Jones o Paul Bunyan. Además, ¿qué relación podría haber entre los negros Whitaker y los hombres-galápago blancos que aparecen espasmódicamente en el bajo Mississippi? Nadie había sugerido que las sofisticadas mujeres de Natchez, Vicksburg, Vardaman, Bâton Rouge, Yazoo City y Nueva Orleans hicieran alguna vez visitas clandestinas a Pond, en busca de un nuevo frisson sexual. Por lo tanto, parece probable que, si en efecto los Lafitte entraron a escondidas un cargamento de negros en Pond, estos llegaran bien sanos, pero que resultaran susceptibles a la enfermedad de los hombres-galápago que es endémica en el Mississippi, y que debido a la endogamia se tornara hereditaria entre ellos. Las familias afectadas fueron probablemente rechazadas por sus amos, pero se les debió de permitir acampar por los pantanosos límites de las tierras de Whitaker, después de que George arrastrara a su mujer con él al fondo del Mississippi, cosa que, si realmente llegó a hacer, sería quizá por algún motivo sencillo y doméstico. Y debido a que sus mandíbulas altas y el débil crecimiento de su pelo son características de las facies de los hombres-galápago —que se asemejan a los enfermos con sífilis congénita—, tampoco parece haber razón alguna para introducir a los choctaw o a los chickasaw sifilíticos en esta historia.
Pero ¿qué decir de las numerosas coincidencias que sirven de armazón para este relato? Julia, su madre, Will, Hank y yo mismo, todos nos habíamos sentido asustados, directa o indirectamente, por el mismo extraño fenómeno, y nos habíamos encontrado por casualidad en Deià, un pueblo de cuatrocientos habitantes, loablemente desconocido por la Historia, que está a seis o siete mil kilómetros de Pond, un lugar aún más pequeño, de cuya existencia geográfica únicamente Will, entre todos nosotros, podía dar fe. Además, Tom Matthews, que nos aclaró a todos el problema (al menos científicamente) —y tanto Julia como su madre se sintieron tremendamente aliviadas al descubrir que en efecto se trataba de una cara real—, también había estado viviendo en Deià cuando apareció el artículo de la revista Time. Pero tal vez estas coincidencias sean de escasa importancia y no hubieran salido a la luz si la facies Whitaker no hubiera sido tan aterradora e inolvidable. (Se me ocurre, mientras escribo estas palabras, que la verdadera explicación del Monstruo Glamis —conocido como «La Cosa que no Muere» y que solía asomarse a una de las ventanas del ático del castillo Glamis— pudo haber sido la displasia ectodérmica hereditaria en la familia Bowes-Lyon, mantenida en secreto porque una de sus víctimas era el heredero del título de conde.) Por último, sospecho que personalmente exageré la afinidad telepática entre Julia y yo; ¿podría ser, acaso, que la cara que ella describió tan vivamente se sobrepusiera al recuerdo borroso de la que yo había visto en la tienda de antigüedades de Reilly? Mi imaginación no es la de un mentiroso nato, porque mi conciencia protestante me impide inventar ficciones completas, pero soy lo suficientemente irlandés como para alterar con cariño una historia con el fin de darle mejor forma de la que tenía cuando la encontré.
Pero eso aún no es todo. En 1954 grabé un breve resumen de la historia que les he relatado, para un programa radiofónico de la BBC. Como resultado, me escribió un médico para decirme que en una ocasión había tenido bajo observación a un niño que padecía esta rara enfermedad, pero que era suficiente humedecerle de vez en cuando con una esponja para aliviar su incomodidad, excepto en épocas de calor excepcional. Me llegó también una carta de la señora de Otto Lobstein, una dama inglesa que iba a emprender, junto con su marido, un viaje de unos meses por los estados del Sur, y tenía intención de investigar lo de los negros Whitaker. «¿Dónde dijo usted que vivían?», escribió.
Le proporcioné los datos geográficos necesarios, sin esperar realmente volver a tener noticias de la señora Lobstein, pero a su debido tiempo me mandó una carta y una fotografía. La fotografía mostraba un indicador de caminos del Mississippi señalando Woodville al sur, Pinckneyville al norte, y Pond y Fort Adams al este, y las buenas condiciones de las tres carreteras sugerían que la prosperidad había vuelto a aquel vecindario desde la visita que realizó allí Will Price, más de veinte años antes. Esta es la carta que ha tenido la amabilidad de dejarme publicar aquí:
Nueva Orleans
1 de febrero de 1955
Estimado Robert Graves:
Pasamos un día interesante siguiendo la pista de los negros Whitaker después de acampar una noche en los bosques del Mississippi, una noche horrible porque cayó la helada más fuerte del invierno. Pero el sol temprano era sorprendentemente cálido y los campos hermosos; no soplaba viento alguno y salían delgados hilos de humo de las pequeñas cabañas al borde de la carretera.
Pond no está en el mapa, así que tomamos la carretera hacia Fort Adams, hasta llegar a una casa de plantador antigua y muy bonita, donde un tal Rip White nos indicó el camino a la plantación Whitaker. Pero deseaba mucho más contarnos cosas de su propia casa, que «había sido otorgada a Enrique Stewart, hijo de María, reina de los escoceses, hacía unos 180 años». Como era «candidato al trono», le embarcaron hacia América y le regalaron esta plantación de 900 hectáreas para mantenerlo callado y ocupado. Ciertamente, la casa tenía un aire de realeza, pero me preocupó un poco la discrepancia entre la fecha de María, reina de los escoceses, y el rey Jorge III, y entre los nombres de Stewart y Stuart…
Cuando llegamos a la plantación, conocimos al señor Whitaker, el propietario, que se iba no sé adónde con mucha prisa, pero nos dijo que la vieja mansión que había estado en los campos de atrás había sido demolida hacía algunos años. (En su lugar había ahora un bungalow grande y moderno, de aspecto frío y poco romántico.) También nos dijo que al mismo tiempo se habían dividido las tierras entre los hijos Whitaker, lo que no parecía coincidir con la historia de Will Price, según la cual las tierras habían sido donadas al Estado, a no ser, quizá, que un hermano del hombre que se suicidó hubiese impugnado la donación y se las hubieran devuelto. De todas formas, el señor Whitaker nos aconsejó que le preguntáramos a la señora Ray acerca de estos hechos; ella había criado a todos los blancos Whitaker durante dos o tres generaciones.
La encantadora señora Ray nos refirió interesantes recuerdos de lo que su madre y su padre le habían contado a ella de niña; cómo, cuando el capataz había azotado a un esclavo sobre un tronco de árbol por no recolectar suficiente algodón, los demás se iban a escondidas a la plantación, después del anochecer, a «vocear»; agachaban mucho las cabezas para que no les oyeran y entonces cantaban y rezaban por la libertad. Pero entre sus relatos no hubo ninguno sobre los negros Whitaker.
En Woodville, un pueblecito cerca de Pond, fuimos al juzgado para documentarnos sobre el primer George Whitaker. Allí encontramos un funcionario inteligente, el señor Leek, quien por cierto había conocido a algunos de los negros Whitaker al ayudarles a rellenar los cuestionarios durante la Segunda Guerra Mundial. Nos dijo que estaban extinguiéndose rápidamente. En invierno, nos dijo, llevaban ropa normal; en verano, gruesa ropa interior empapada en agua. Sin embargo, los archivos del juzgado no mostraban que ninguna de las tierras de Whitaker se hubiese escriturado como donación para el Estado desde 1804, fecha a la que se remontaban. La explicación que nos dio el señor Leek sobre por qué los negros Whitaker se llamaban así era que el primero que padeció esta enfermedad se llamaba «Whitaker» de nombre de pila.
Por fin llegamos a Pond. La estafeta de correos de Pond es una gran estructura de madera que, como en los días de las factorías, tiene de todo y vende harina en sacos y piezas enteras de tela de algodón; el gran estanque sereno que mencionaba Will Price estaba situado al pie de la colina. El señor Carroll Smith, el cartero que sucedió a Lemnowitz, nos vendió unos imperdibles. Era un hombre menudo, con el cabello plateado y los ojos pardos de mirada afectuosa. Al principio, mostró cierta reticencia cuando le interrogamos, pero poco a poco la fue perdiendo. Nos confirmó que quedaban muy pocos negros Whitaker y dijo que ahora viven en las plantaciones, y no en los pantanos. Hoy en día, solo un miembro de una familia de cinco a seis hijos hereda la enfermedad. De vez en cuando, algún negro Whitaker iba a la estafeta y esto siempre era una experiencia desagradable porque las excreciones glandulares emitidas por la boca despiden un terrible olor a putrefacción. El señor Smith nunca había oído hablar del suicidio de George Whitaker y creía, como el señor Leek, que el primero en padecer la enfermedad fue un negro de Virginia. Nos sugirió que visitáramos al señor McGeehee en Pinckneyville, el pueblo más cercano, pues tenía un par de negros Whitaker que trabajaban para él. No quiso decir nada más sobre el tema, aunque nos habló durante algún tiempo sobre la aparcería. Así pues, nos metimos en el coche y continuamos nuestro camino.
La plantación del señor McGeehee era muy inglesa, con una avenida bordeada de árboles que cruzaba unos prados como parques (donde pacían vacas Hereford y Red Devon), hasta llegar a una casa grande, aunque sin pretensiones. El señor McGeehee se mostró muy hospitalario y también su madre, una dama de avanzada edad, muy dulce, que parecía una flor disecada. Charlamos educadamente en el espacioso salón sobre la agricultura, los niños y las casas de plantaciones, pero los dos McGeehee nos dijeron de modo tajante que no podríamos conocer a los dos negros Whitaker que trabajaban para ellos. El señor McGeehee, con toda la razón, se sentía responsable de sus empleados y dijo que últimamente habían venido demasiados turistas a examinar a la pareja, y que, en consecuencia, se habían vuelto muy vergonzosos. Por tanto, mi marido y yo abandonamos el tema; por otra parte, comprendíamos que el tema se nos estaba escurriendo. Un grupo de personas con una historia extraña, viviendo en condiciones raras y con una sorprendente herencia es una cosa, pero unas personas afectadas por una enfermedad de la piel y que han nacido en familias normales, es otra bien distinta.
Por lo visto, en los años treinta, Will Price los encontró viviendo en grupo, y esto era natural porque los demás negros no los aceptan, por razones obvias; y debió de ir allí en verano, cuando sus costumbres particulares son más visibles. En cuanto a la historia sobre su origen, parece probable que el señor Lemnowitz la recogiera de alguna fuente, hoy por hoy perdida, y tan poco digna de confianza como la leyenda de Rip White sobre Enrique Stewart, el «candidato al Trono».
Un aspecto nuevo de estas tierras, que podría interesarle, es que los propietarios de las plantaciones han empezado a importar ganado Brahmini —en lugar de orquídeas— del Lejano Oriente. Este soporta el calor y la sequía mejor que otras razas y da buenos terneros; vi muchos de ellos pastando en los campos, de un color gris sedoso y con enormes cabezas cornudas. Los toros tenían jorobas como camellos y añadían un toque pintoresco al panorama de Pond.
Atentamente,
ANNA LOBSTEIN
Este sereno y práctico documental ha disipado mi fantasmagórica pesadilla para siempre. El error da paso a la piedad; los piratas Jean y Pierre Lafitte, junto con aquellos choctaw y chickasaw descarriados, han quedado desterrados al país de las leyendas macabras. Solo el hospitalario señor McGeehee y su dulce y anciana madre, que se parece a una flor disecada, quedan en escena: ellos son los responsables de dos sensibles pacientes aquejados de displasia ectodérmica hereditaria del tipo anhidro, cuyo principal propósito en la vida es el de cuidar el ganado de pelaje gris sedoso Brahmini en unos hermosos parques. Un ejemplo mucho más agradable de simbiosis que el que nos relató Will Price.